ORIGEN Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO
La expansión y aceleración del consumo y su posición como articulador de las relaciones de convivencia social es un fenómeno del siglo XX. La sociedad de consumo y la cultura del consumo son el ambiente mental y el modelo civilizatorio que comienza a abarcar el mundo a partir de la producción en masa viabilizada por la segunda revolución industrial. En el periodo que va de la gran depresión (1873) hasta la primera guerra mundial (1914), se comenzó a desarrollar el modelo producción–consumo, emblematizado por el fordismo, que fue el modo de regulación que a largo plazo le confirió estabilidad social al capitalismo. El fordismo supone una combinación de cadenas de montaje, maquinaria especializada, altos salarios y un número elevado de trabajadores en plantilla, cuya rentabilidad se basa en la venta masiva. La suma de la producción en cadena a la producción de mercancías significó un conjunto de transformaciones sociales y culturales, que produjo la implantación cotidiana de los sistemas de producción y reproducción mercantil (Alonso, 2004: 10) y sirvió de base para la propagación y cambio de escala del capitalismo.
La primera revolución industrial (fines del siglo XVIII–1760 y principios del XIX–1870), impulsada por el carbón, trajo un cambio en los sistemas de trabajo y dio lugar a la organización social capitalista. Aunque no produjo y no implicó cambios inmediatos en los patrones de consumo, contenía ya esa tendencia en germen, dado que conlleva modificación en los patrones de intercambio, que configuran nuevas formaciones sociales. La industrialización trajo una cada vez más acelerada transformación de la naturaleza en bienes que necesitan ser consumidos. El taylorismo, el fordismo y las políticas keynesianas son las grandes innovaciones de carácter económico que, junto con los aportes tecnológicos (electricidad, petróleo, motor de combustión interna) de la segunda revolución industrial, sentaron las bases del capitalismo durante el siglo XX.
Los métodos de racionalización y organización científica del trabajo de F. W. Taylor1 y la producción en cadena de Henry Ford2 dieron un giro al proceso mismo de producción de mercancías, al desarrollar la producción en gran escala, caracterizada por la generalización de bienes a relativo bajo valor por unidad. Si bien Ford toma lo esencial del taylorismo, lo supera en visión, porque incorpora la noción de consumo:
el reconocimiento explícito de que producción en masa significaba consumo en masa, de un nuevo sistema de reproducción de la fuerza de trabajo, de una nueva política de control y gerencia del trabajo, una nueva estética y una nueva psicología, en suma, un nuevo tipo de sociedad democrática, racionalizada, modernista y populista (Harvey, 1998: 120).
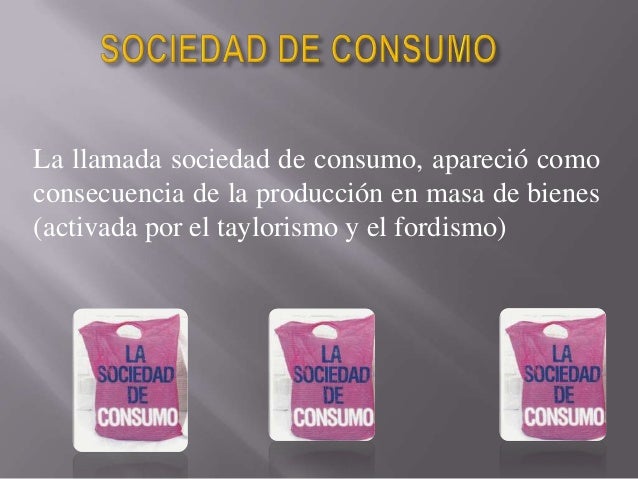
Comentarios
Publicar un comentario